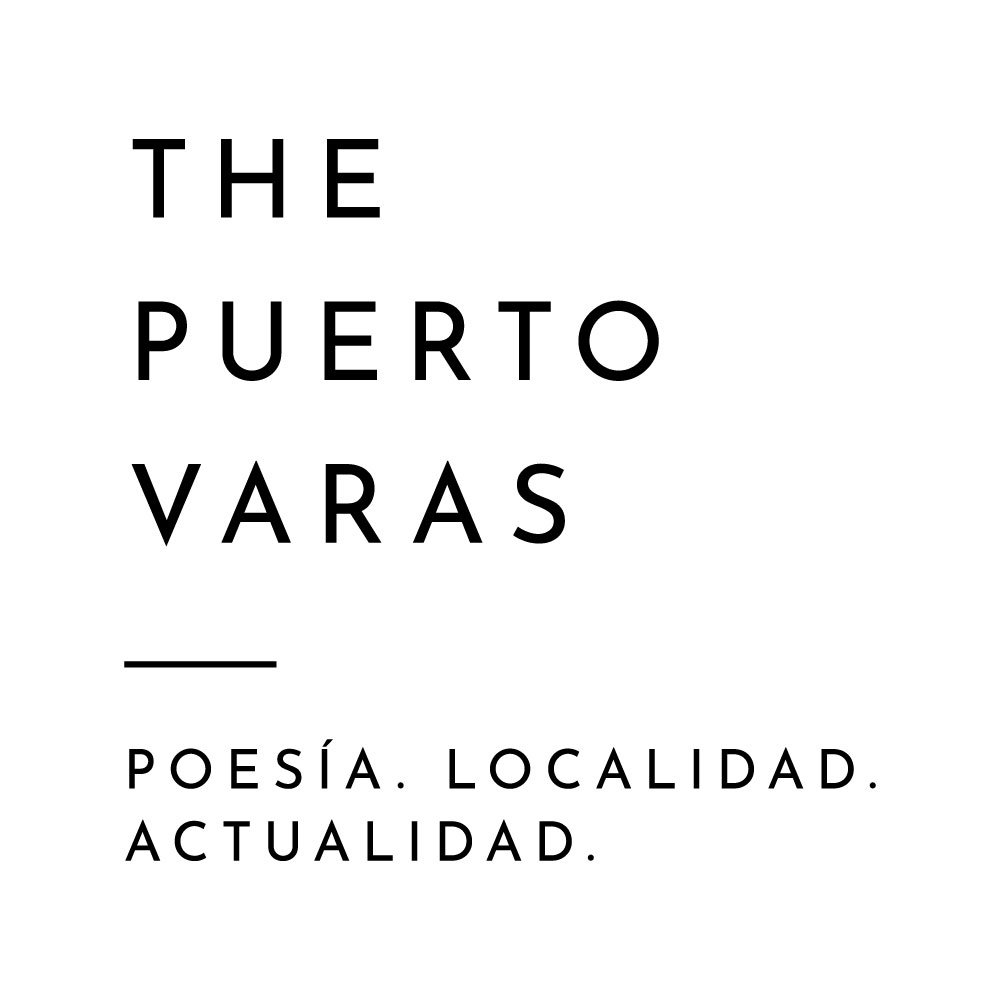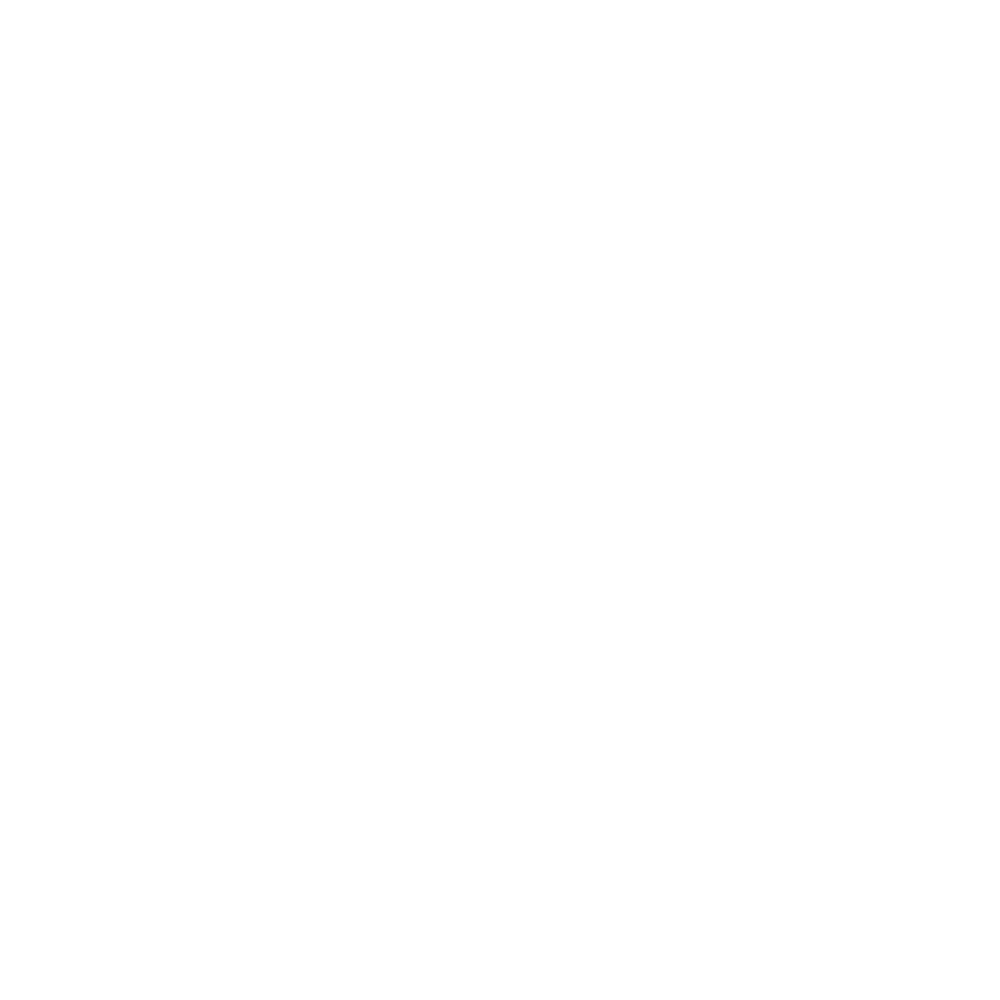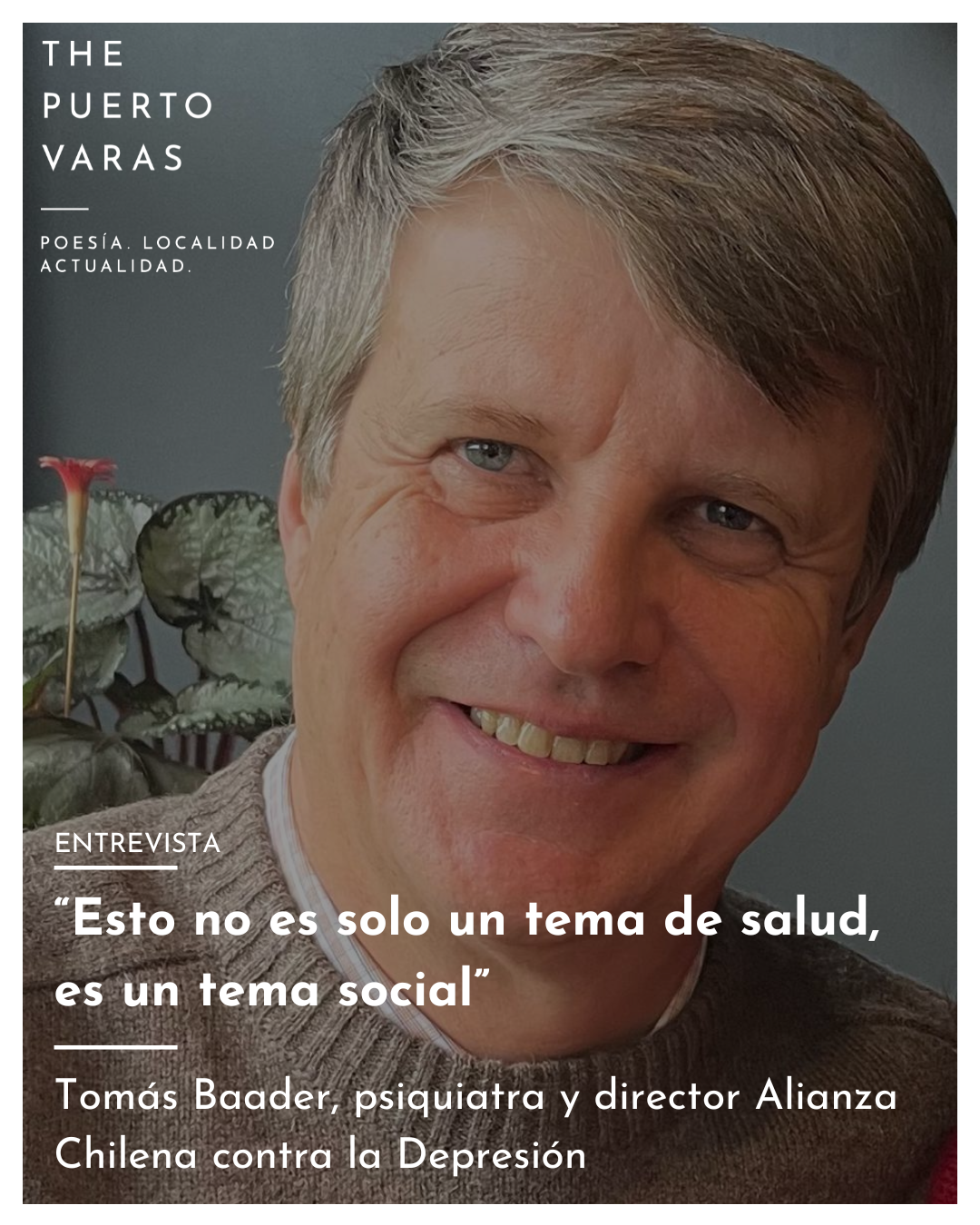“Esto no es solo un tema de salud, es un tema social”, Tomás Baader, director de la Alianza Chilena Contra la Depresión
El psiquiatra y director de la Alianza Chilena Contra la Depresión, Tomás Baader, detalla la intervención piloto que por primera vez permite implementar en Chile el modelo internacional completo de prevención del suicidio. Equipos de salud y educación están siendo capacitados en Puerto Varas para construir un protocolo comunal unificado y fortalecer la detección temprana, en un contexto donde la región presenta indicadores de salud mental influenciados por factores climáticos, laborales y sociales.
Por Cristóbal Arriagada Ahumada
La comuna de Puerto Varas es escenario de la primera implementación en Chile del modelo internacional de prevención de conducta suicida desarrollado por la Alianza Europea Contra la Depresión. La intervención, liderada localmente por la Alianza Chilena Contra la Depresión, se aplica por primera vez en una comuna completa, articulando equipos de salud y establecimientos educacionales bajo un protocolo único de detección, intervención y continuidad de cuidados. Según explica su director, Tomás Baader, esta estrategia solo funciona cuando actúa simultáneamente en distintos niveles del territorio.
Esta política pública surgió tras el convenio firmado por la Municipalidad de Puerto Varas con la Alianza Chilena Contra la Depresión, donde se permite capacitar durante dos meses a casi 50 funcionarios de los centros de salud y de colegios de la comuna. La idea, comenta Baader, es extenderlo a organizaciones vecinales y territoriales.
El contexto regional refuerza la necesidad de este trabajo. De acuerdo con el Termómetro de la Salud Mental ACHS-UC, el sur del país presenta prevalencias más altas de síntomas depresivos y ansiosos en comparación con otras zonas. Diversos análisis han vinculado estas cifras a factores como baja luminosidad invernal, jornadas laborales extensas y dificultades de conectividad, condiciones que se acentúan en territorios con dispersión geográfica y alta estacionalidad productiva. Estudios recientes indican que en la Macrozona Sur la presencia de ánimo deprimido es significativamente mayor durante gran parte del año, especialmente entre jóvenes y trabajadores del sector servicios.
En este escenario, la intervención comunal en Puerto Varas busca fortalecer la capacidad de detección temprana y mejorar la coordinación entre salud y educación. Baader explica que la estrategia contempla capacitación simultánea de ambos sectores, diseño de protocolos internos y, finalmente, la creación de un protocolo comunal integrado.
¿Cuál es el objetivo central de la intervención que están realizando en Puerto Varas?
El objetivo principal de la intervención en Puerto Varas es disminuir las tasas de conducta suicida en la población general, pero especialmente en adolescentes, que es el grupo con el que estamos partiendo. Y es importante decirlo: no es que Puerto Varas tenga tasas más altas ni que sea un lugar especialmente crítico. Lo que ocurre es que esta es la primera vez que logramos firmar un convenio de este tipo con una municipalidad, y eso permite aplicar el modelo completo tal como está diseñado internacionalmente.
La Alianza Chilena Contra la Depresión es una ONG que lleva casi catorce años trabajando en prevención, detección precoz, capacitación y manejo de riesgo suicida. Representamos además a una organización internacional que ha implementado esta estrategia en 25 países europeos, con resultados muy concretos. Por eso es tan relevante lo que estamos haciendo acá: por primera vez podemos modelar la estrategia completa en Chile, capacitando simultáneamente a equipos de salud y de educación, para luego unirlos en una red y desarrollar un protocolo comunal conjunto.
¿Este sería entonces un primer nivel de intervención?
Exacto. Es imposible intervenir sin que los equipos que reciben a las personas tengan herramientas adecuadas. Los primeros niveles de atención —ya sea en salud o en educación— son clave para detectar de manera temprana, intervenir correctamente y derivar bien a los casos de mayor complejidad.
La idea es ordenar, articular y coordinar la red: mejorar la comunicación entre la atención primaria y la secundaria, asegurar que los establecimientos educacionales sepan cómo actuar ante una crisis y generar un flujo común. Porque si cada institución trabaja por su cuenta, sin conexión y sin criterios compartidos, los casos se pierden o se dilatan.
Y después de este primer nivel, nuestra intención es extender la intervención hacia otros espacios: clubes de adultos mayores, juntas de vecinos, organizaciones territoriales. Mientras más personas sepan identificar señales y sepan qué hacer, mayor es la capacidad de prevención comunitaria. Esto no es un tema solo de salud: es un tema social.
¿Por qué es tan significativa esta estrategia?
Porque la evidencia internacional es muy clara: las estrategias aisladas no funcionan. Si tú haces solo una campaña comunicacional, o solo capacitas a equipos de salud, o solo sensibilizas a la comunidad, los impactos son muy pequeños o inexistentes.
La conducta suicida tiene múltiples determinantes —personales, familiares, sociales, económicos, culturales— y por lo mismo la intervención tiene que ser simultánea y coordinada en distintos niveles. Eso es lo que esta estrategia propone: varios elementos moviéndose al mismo tiempo y conectados entre sí.
Y eso es lo que logramos por primera vez con un municipio en Chile. Es significativo porque nos permite mostrar que es posible hacerlo, que se puede articular un sistema completo. Y si funciona acá, podemos replicarlo en otras comunas.
¿Cómo se diferencia del programa que hicieron en la región de Los Ríos?
La Alianza nace en la Universidad Austral, en Valdivia, y ahí llevamos muchos años trabajando con la Seremi de Salud. Hemos hecho capacitaciones amplias, hemos intervenido en escuelas, en comunidades indígenas, en equipos de salud y en distintos territorios.
Pero la diferencia es que nunca habíamos logrado intervenir una comuna completa, de manera articulada y simultánea. En Los Ríos había esfuerzos, pero estaban más dispersos, más segmentados. Aquí, en cambio, estamos implementando una unidad de intervención comunal que cumple todos los criterios de la estrategia internacional: simultaneidad, articulación, continuidad de cuidados y participación de múltiples actores.

Una estrategia coordinada y basada en evidencia
¿Cómo se dio la colaboración con la Municipalidad de Puerto Varas?
La municipalidad ya venía trabajando temas de salud mental con programas propios, especialmente en adolescentes y personas mayores. Había sensibilidad, había una base instalada. Entonces cuando conversamos sobre esta estrategia, la disposición fue inmediata. Entendieron que esto les permitía ordenar lo que ya estaban haciendo y, al mismo tiempo, fortalecerlo.
Eso hizo que pudiéramos avanzar rápido. No tuvimos que convencer de cero. Ya había conciencia de la importancia del problema.
¿Cómo ha sido la recepción de quienes se capacitan?
Muy buena. Los equipos de salud lo agradecen muchísimo porque sienten que esto les da herramientas concretas para enfrentar situaciones que ven todos los días. Les ayuda a intervenir mejor, a ordenar la red y a priorizar casos.
Y en educación pasa algo parecido: hay mucha sensibilidad con el tema. Los docentes, los orientadores, los equipos psicosociales han visto el aumento de casos, así que para ellos tener un modelo claro es una necesidad real, no algo teórico. Y lo han recibido con mucha disposición.
Parte del proceso es construir un protocolo comunal. ¿Cómo se hará?
El proceso tiene varias etapas. Primero, todos los participantes realizan una capacitación online durante un mes, en una plataforma de la universidad. Ahí tienen módulos, ejercicios y contenidos teóricos y prácticos.
Luego hacemos una sesión sincrónica, donde trabajamos aspectos de intervención en crisis, sensibilización, análisis de casos y ejercicios de roleplay. Eso permite que la teoría se aterrice a situaciones reales.
Después, cada sector —salud y educación— prepara su propio protocolo interno, con su propio flujo. Y finalmente, el 12 de diciembre tendremos una reunión presencial donde vamos a juntar ambos equipos para construir el protocolo comunal unificado.
Esto es clave porque lo que suele ocurrir es que salud tiene un protocolo y educación tiene otro, y no dialogan entre sí. Nosotros queremos justamente lo contrario: que se articulen.
Imagino que integrar ambos sectores no es sencillo.
No, no es sencillo. Hay desconfianzas históricas, hay diferencias en los tiempos, en las formas de trabajo, en la disponibilidad de horas. A veces educación deriva, pero salud no tiene cupos; o salud necesita información y la escuela no la puede entregar. Es un sistema que suele estar fragmentado.
Lo que buscamos es ordenar esos flujos, mejorar la comunicación y priorizar bien los casos graves para asegurar continuidad de cuidados. Porque no basta con intervenir en la crisis: el seguimiento es fundamental.
Para que se entienda: si una persona hace un intento suicida y no recibe seguimiento adecuado, la probabilidad de reintento en los próximos tres meses es del 50%. En Los Ríos, donde instalamos una unidad de intervención en crisis y seguimos más de 2.000 casos, logramos bajar esa cifra al 7–10%. Sabemos que el modelo funciona porque lo hemos medido.
¿Qué características del modelo explican que haya sido adoptado en 25 países?
Que está basado en evidencia. Este modelo viene de muchos años de investigación, con equipos vinculados a la OMS, la OPS y distintas instituciones europeas. Se estudiaron muchas estrategias, se evaluaron sus resultados y se vio que ninguna, aplicada de manera aislada, tenía impacto real.
La intervención multifocal —salud, educación, comunidad, seguimiento, crisis, campañas— aplicada simultáneamente es la que logra cambios sostenidos.
Y ese modelo se ha replicado en decenas de ciudades europeas, con resultados consistentes. Por eso se adoptó en 25 países y por eso decidimos traerlo completo a Chile.
“El suicido es la primera o segunda causa de muerte en los adolescentes”
¿Por qué esta estrategia es especialmente necesaria hoy?
Porque, aunque las tasas en Chile han bajado levemente en los últimos años, siguen siendo altísimas en adolescentes. El suicidio es la primera o segunda causa de muerte en ese grupo.
Es decir, hoy mueren más adolescentes por suicidio que por accidentes automovilísticos. Eso ya habla de que estamos frente a un problema sanitario de gran magnitud.
A eso se suma el contexto postpandémico, que dejó más vulnerabilidad emocional y más demanda en los servicios de salud. Por lo tanto, la necesidad de estrategias preventivas es mayor que antes.
Según tu experiencia, ¿qué brechas existen actualmente en salud mental?
Una de las principales brechas es que trabajamos más desde la demanda que desde la prevención. La red chilena hace un esfuerzo importante, y es una red relativamente buena para los estándares latinoamericanos, pero la demanda aumentó y el sistema no alcanza a responder todo.
Muchas personas piden ayuda demasiado tarde, cuando ya están muy sintomáticas. Si esa ayuda se pidiera antes, gran parte de las patologías podrían manejarse de manera más leve o incluso prevenirse.
A eso se suma la falta de horas disponibles, la poca continuidad de tratamientos y la dificultad para acceder a atención especializada.
¿Qué impacto esperan ver en Puerto Varas una vez implementado el protocolo?
Esperamos tres cosas: mejorar los accesos y la claridad en los flujos de derivación, mayor articulación entre salud y educación, y mayor capacidad de detección temprana y acompañamiento posterior.
Y en el mediano y largo plazo, sí, disminuir las muertes por suicidio. Ese es el objetivo final.
También queremos que esto sea replicable en otras comunas, pero entendiendo que cada territorio tiene sus características: no es lo mismo una zona urbana que Ensenada o un sector rural. Por eso cada protocolo tiene que adaptarse a su contexto.
¿Qué rol deberían asumir municipios, autoridades regionales y organizaciones civiles?
Los municipios deben capacitar a sus equipos, invertir en seguimiento, priorizar horas de atención y fortalecer el trabajo comunitario. Las autoridades regionales deben asegurar infraestructura, por ejemplo: camas psiquiátricas suficientes, que hoy no existen en la magnitud necesaria.
Y las organizaciones civiles deben aportar en territorio, en acompañamiento, en sensibilización. La prevención del suicidio solo funciona si todos los actores se articulan.
¿Cuál sería el siguiente paso para expandir este modelo?
Formar más equipos y generar un efecto piramidal. Es decir, capacitar a un grupo que pueda capacitar a otros y que la estrategia no dependa solo de nosotros. Es la única forma de escalar de manera sostenible.
¿Qué mensaje darías a docentes, profesionales de la salud y a las familias?
Que la intervención temprana salva vidas. Que la conducta suicida, en muchos casos, es prevenible si se actúa a tiempo y de forma coordinada. Y que siempre existe esperanza, siempre.
El problema es cuando no hay organización: ahí todo se vuelve apagar incendios. Pero cuando hay un protocolo, cuando los equipos están alineados, el impacto es real y medible.