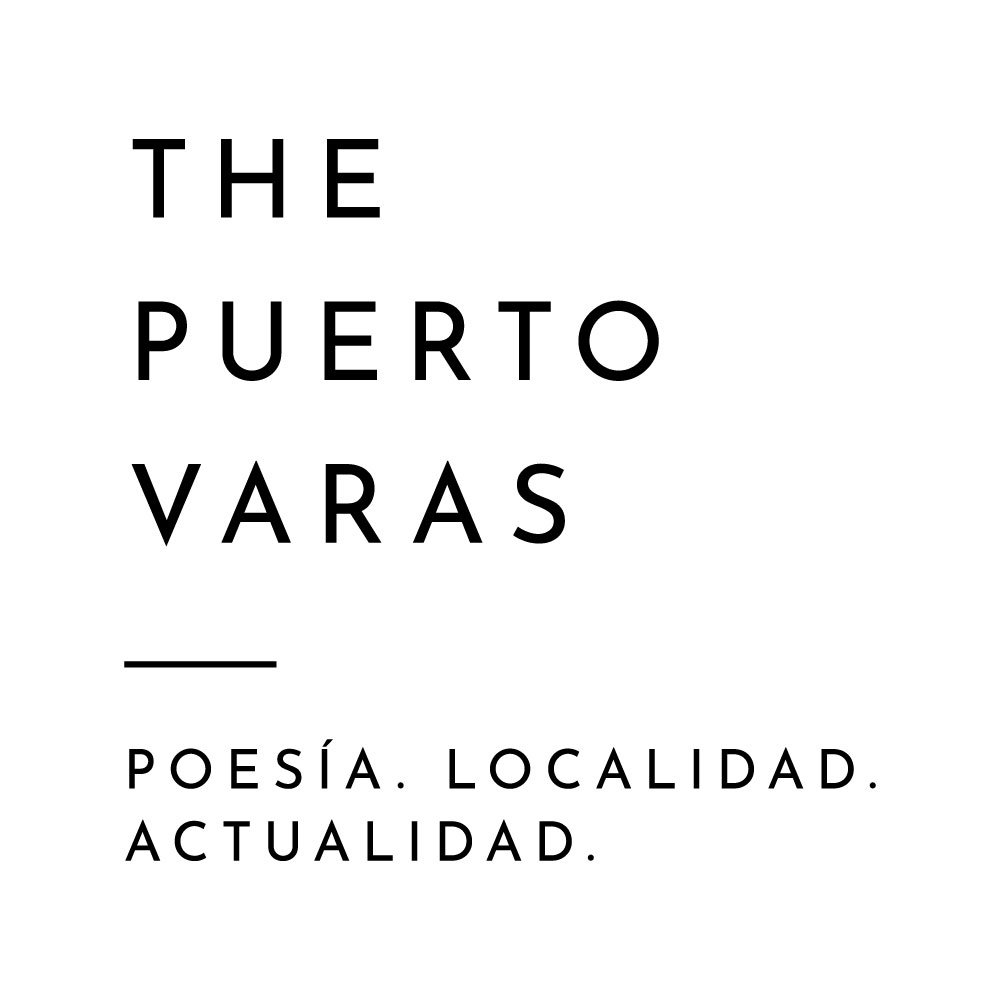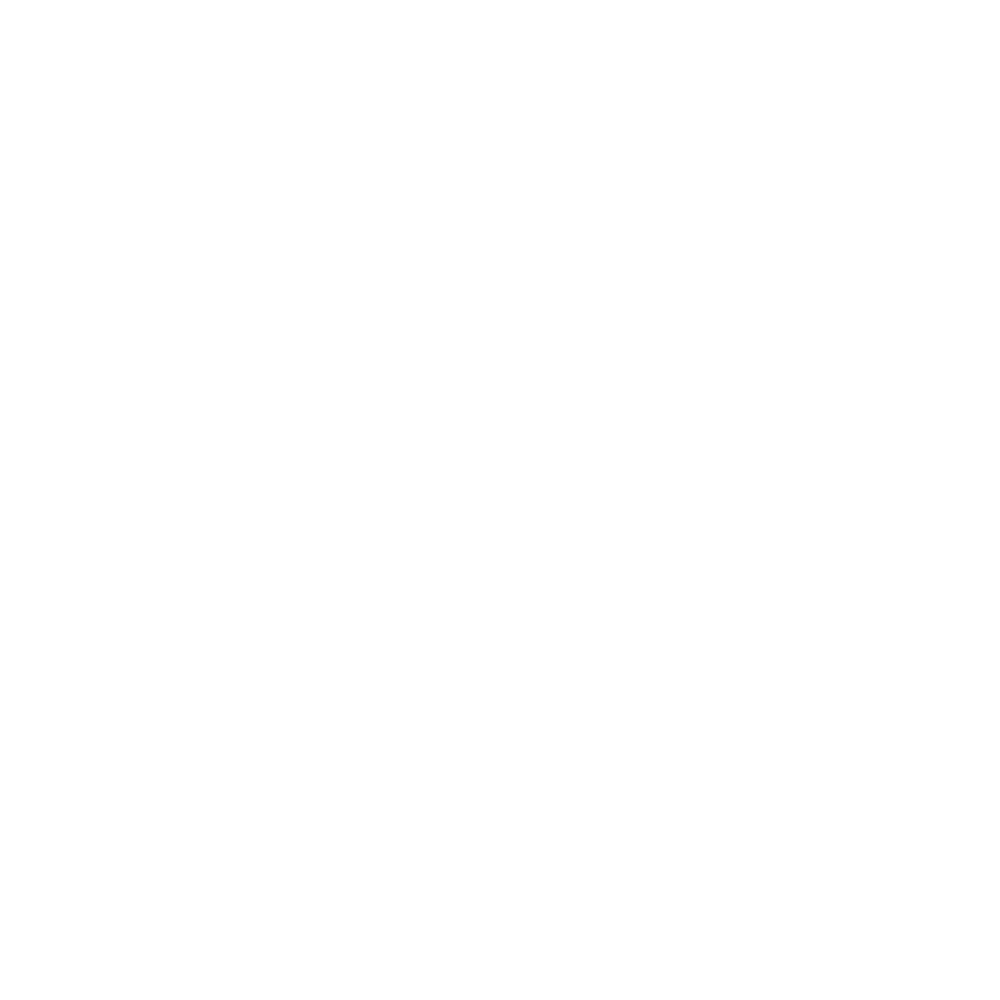Del juego al aprendizaje: cómo la música se abre paso en la educación y crianza en la región de Los Lagos
Iniciativas en Puerto Varas y Osorno están marcando el camino: talleres familiares, jardines públicos y proyectos inclusivos muestran cómo la música puede ser un motor de equidad, bienestar y desarrollo integral en la primera infancia, pese a los desafíos culturales y de política pública que frenan su masificación.
Por Cristóbal Arriagada Ahumada
Un grupo de niños baila, algunos juegan con instrumentos de percusión y otros solo observan. Todos sonríen y muestran curiosidad. Cada uno está acompañado de sus madre o padre, quienes también se mueven al ritmo de la música. Esa escena que podría ser cotidiana, es un taller donde los sonidos son parte esencial de la clase.
En medio de ese lugar está ocurriendo algo más: los niños están fortaleciendo sus conexiones neuronales, estimulando su lenguaje y reforzando el vínculo afectivo con sus cuidadores.
Leonie Kausel, doctora en neurociencia e investigadora de la música en el desarrollo infantil, lo explica: “En los primeros años de vida es cuando se desarrollan los sentidos, la motricidad, el lenguaje, las habilidades cognitivas y socioemocionales. Todo esto ocurre en ventanas críticas donde las experiencias que vive el niño tienen un impacto enorme. En este caso la música es una experiencia muy positiva”.
Las bases curriculares de la Educación Parvularia, vigentes desde 2018, mencionan la música en las orientaciones pedagógicas, como lenguaje artístico y como un medio para lograr objetivos de aprendizaje, como que los niños reconozcan distintos sonidos. Es decir, se les insta a las educadoras a utilizar la música en los jardines y colegios.
Sin embargo, no existen programas en la educación pública que tengan un impacto a nivel nacional, donde la música sea esencial para el desarrollo integral de niños y niñas.
Pero hay tres programas, uno en Puerto Varas y Frutillar, otro en Osorno y el tercero en otras regiones del país que están demostrando que integrar la música en jardines, colegios y espacios comunitarios puede generar impactos profundos a través del canto, el ritmo y el sonido.
“La música es una herramienta poderosa”, asegura Kausel.
Music Together Lago Llanquihue: de las familias a los jardines públicos

Music Together es un programa internacional de estimulación temprana a través de la música y el movimiento, creado en Estados Unidos en 1987 y con más de 30 años de investigación en el Music Together Princeton Lab School. Actualmente está presente en 40 países y en Chile está en dos regiones del país.
Desde 2021, Music Together Lago Llanquihue ha beneficiado a más de 200 familias en Puerto Varas y Frutillar con talleres semanales donde niños y adultos juegan, cantan y bailan en torno a la música. Cada ciclo entrega materiales para que la experiencia continúe en casa, logrando que se compartan momentos de conexión lejos de pantallas y distracciones.
“El programa se basa en que todos los seres humanos nacemos con el potencial para ser competentes musicalmente. Es decir, todos podemos cantar afinados, movernos con ritmo y disfrutar de la música de nuestra cultura. Esa capacidad es universal, aunque solemos pensar que es un don solo de algunos”, explica Dominique Hakim, directora de Music Together Lago Llanquihue.
Hakim, junto a María Grez, trajeron este programa a la Región de Los Lagos luego de vivir la experiencia como usuarias junto a sus hijas. “Lo bonito de Music Together es que estimula musicalmente a los niños entregándoles un repertorio diverso. Lo viví con mi hija que, en ese entonces tenía 6 meses, reaccionaba a la música: se movía, se despertaba al escuchar instrumentos”, cuenta Hakim.
Las clases se realizan en compañía de los adultos significativos: padres, madres, abuelos u otros cuidadores. Cada semana durante 45 minutos viven una serie de experiencias musicales a través del juego y la exploración, siempre respetando el ritmo y estilo de aprendizaje de cada niño. Cada curso dura entre 8 y 10 semanas, e incluye un libro de canciones, materiales de apoyo y acceso a la app Music Together, que permite continuar la experiencia en casa.
Constanza Weber, quien ha participado junto a su primera hija hace tres años, relata su experiencia: “Mi hija espera con ansias cada clase. Ha ganado confianza y seguridad, ya que al principio no se despegaba de mi lado, pero con el tiempo empezó a moverse más libremente”. En esto coincide Paula Schmitz, que en su hija de dos años ha visto “avances impresionantes en su coordinación, en su confianza y en su amor por la música”, comenta.
Ambas concuerdan que es un espacio único, que ayuda a conectar y vincularse con sus hijas. “Lo que más destaco es que se convierte en un momento de calidad, donde dejas de lado el celular y todo lo demás para dedicarte a participar plenamente con los niños”, asegura Weber.
El objetivo de Dominique Hakim es que este programa lo puedan experimentar más familias, sobre todo en establecimientos educacionales. Es por eso que este año creó el proyecto “Música para la primera infancia” en dos jardines públicos de la región.
Actualmente se trabaja con la metodología capacitando a las educadoras y se ven beneficiados 236 niños junto a sus familias, del Jardín Heidi de Puerto Varas y Gotitas de Laguna de Llanquihue, ambos son parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
Mercedes Campo, directora del Jardín Heidi de Puerto Varas, cuenta que “la percepción ha sido extremadamente positiva. Las familias valoran que sus hijos tengan acceso a esta metodología. Un papá nos comentó que cuando vio este programa en nuestro jardín, se sorprendió, porque pensaba que algo así solo existía en colegios particulares. Eso genera igualdad de oportunidades”.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Liquen, la empresa local Kura Biotech y PSP Soluciones, quienes financian el proyecto. “Es un modelo probado científicamente y con impacto real en los niños, que lleva años en esta región. Como empresa decidimos apoyar, porque la música despierta emociones, sensorialidad y coordinación, todo eso es clave en el desarrollo infantil”, asegura Nicolás Vivanco, director de desarrollo de negocios Kura Biotech y representante de la Fundación Liquen.
Fundación Cai: cuerpo, sonido y vínculo para la inclusión

Hace 15 años nació el proyecto Estimulación Sonora que con el tiempo se convirtió en la Fundación Cai. Durante ese tiempo desarrollaron una metodología inclusiva que pone al juego y la creatividad como pilares del aprendizaje integral, con una práctica educativa basada en tres ejes: cuerpo, sonido y vínculo.
Actualmente, la fundación desarrolla programas para estudiantes en jardines, escuelas especiales y regulares, tanto en la educación pública como privada, además de instancias de formación docente con aplicación directa en la primera infancia. Están presentes en la región de Los Lagos en el Colegio Emprender de Osorno, además de otras tres regiones del país. El año pasado se vieron beneficiados 1.500 niños, estudiantes, docentes y cuidadoras.
“Creemos que la calidad de la educación primero debe ser inclusiva y, además, transformadora: que mejore la vida de las personas y sus comunidades. Nuestra misión es aportar al bienestar y desarrollo socioemocional de niños, niñas y jóvenes de contextos vulnerables, con foco en la neurodiversidad”, comenta Marcelo Maira, director ejecutivo de la Fundación Cai.
La metodología es que parten desde el sonido trabajando con vibraciones y fenómenos físicos para estimular habilidades sociales, la creatividad y expresión. Luego incorporan la danza y el juego como estrategia de aprendizaje.
Maira explica que una de las consecuencias de la pandemia es el retroceso en el desarrollo socioemocional de los niños y que el trabajo que realizan busca volver a lo esencial: juego, vínculo y contacto humano.
“Hemos visto transformaciones potentes. Un caso concreto: un niño con problemas para conciliar el sueño llevó a su casa prácticas de relajación con cuencos tibetanos que aprendió en el taller. Hoy él se duerme gracias a música de ese estilo. Además, su familia incorporó esa rutina en la vida cotidiana Eso muestra cómo pequeñas experiencias escolares pueden transformar dinámicas familiares”, relata Maira.
Otro de los beneficios que han visto son a nivel cognitivo. La neurocientífica Leonie Kausel explica que “la música fortalece las funciones ejecutivas: atención, memoria de trabajo y control inhibitorio, que son esenciales para aprender y lograr objetivos. Hay evidencia sólida de que un buen desempeño en estas funciones predice mejor rendimiento académico y trayectorias profesionales más exitosas”.
Crecer Jugando: cantos y cuentos para fortalecer la crianza
El programa Crecer Jugando se creó en 2015 por la Fundación Infancia Primero. Desde un principio su objetivo ha sido apoyar la parentalidad y el desarrollo infantil temprano e integral, fortaleciendo el vínculo entre niños de 0 a 48 meses y sus cuidadores.
En esta década ha crecido gracias a alianzas con fundaciones, municipios y organismos internacionales. Actualmente está en 13 comunas de distintas regiones del país, aunque están buscando ampliar su proyecto a otros lugares como la región de Los Lagos.
El programa consiste en etapas que acompañan el crecimiento: “Acurrucados” (0 a 12 meses), enfocado en psicomotricidad libre, contacto físico y exploración sensorial, “Exploradores” (13 a 24 meses), donde la autonomía y la actividad física son clave, junto con los primeros juegos simbólicos y “Creadores” (25 a 48 meses), etapa que potencia la independencia, la creatividad, la lectura y el juego simbólico con materiales variados.
“Es un espacio donde un grupo de familias con hijos de edades similares se reúne una vez a la semana. En los encuentros hay tres momentos principales: juego libre, círculo de cantos y cuentos y conversación entre cuidadores”, explica Ángeles Castro, directora ejecutiva de la Fundación Infancia Primero.
Dentro del momento de cantos y cuentos, se utiliza música con mímica con un repertorio de canciones con ritmos pausados o más lúdicas. “Vemos que aumenta la frecuencia con que las familias interactúan con sus hijos. Además, usan las canciones para momentos alegres o para regular situaciones de estrés. Se transforma en un recurso cotidiano y de vínculo”, asegura Castro.
Para la neurocientífica Leonie Kausel este tipo de programas ayudan en el desarrollo socioemocional, ya que “la música ayuda a regular emociones, trabajar en grupo, fortalecer autoestima y empatía. Generar vínculos seguros en la infancia influye en cómo nos relacionamos con otros y con nosotros mismos a lo largo de la vida”, afirma.
Desafíos: falta de recursos y cambio cultural

El informe «Panorama de la Educación 2024” de la OCDE concluyó que la inversión pública en educación infantil en Chile disminuyó un 12% entre 2015 y 2021, mientras que en promedio, los otros países de la OCDE tuvieron un crecimiento del 9% (ver informe). Este dato demuestra uno de los obstáculos para masificar este tipo de programas en la educación pública: la falta de recursos.
Marcelo Maira comenta desde su experiencia que este problema se ve en que “muchas directoras de jardines saben que tienen cada vez más niños, pero no cuentan con presupuesto para capacitar a sus equipos”.
A esto, se suma la barrera de la calidad de la formación docente y el cambio cultural: “Aunque hay leyes y buenas intenciones, los profesores no siempre egresan con las competencias necesarias para enfrentar aulas diversas. Hay que instalar que la música y el arte no son solo entretenimiento. Son herramientas que pueden transformar la forma en que los niños se vinculan, regulan sus emociones y aprenden”, afirma Maira.
En eso coincide Leonie Kause y agrega que “es fundamental que el Estado reconozca la importancia de la música en el desarrollo y la integre en educación inicial, salud y programas sociales. Para eso la coordinación interministerial es difícil, pero necesaria. También es importante adaptar los programas al contexto local”.
Por otra parte, Ángeles Castro reconoce los avances en institucionalidad como la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Ley de Garantías de la Niñez, aunque asegura que el mayor problema es la falta de recursos locales. “La implementación de la política pública es lenta, y muchas veces carecen de recursos suficientes para una oferta adecuada y pertinente. El gran desafío hoy es que exista una bajada local con recursos y equipos capacitados. Las familias necesitan saber que existen estas ofertas y poder acceder a ellas”, asegura.
Para Nicolás Vivanco el sector privado debe impulsar este tipo de proyectos, ya que “el Estado no da abasto para enfrentar todos los desafíos. Si más empresas se suman a este tipo de modelos, que ya están estudiados y demostrados, se puede generar un impacto mucho mayor en las comunidades”, comenta.
Por su parte, Dominique Hakim plantea que el desafío es lograr alianzas público-privadas, ya que “los procesos estatales suelen ser lentos, por lo que es clave combinar esfuerzos con fundaciones y empresas”. Agrega que la mayor barrera está en “darle la importancia que merece al área del aprendizaje a través de la música, que a veces se ve como secundaria. La investigación muestra que impacta no solo en el desarrollo infantil, sino también en la economía futura de los países”.
Hasta el 30 de septiembre el Gobierno y el Congreso tienen para discutir la Ley de Presupuesto 2026, donde hoy la discusión está en realizar un reajuste fiscal y ya se han anunciado recortes de recursos a distintas instituciones públicas. Sin embargo, hasta ahora no se han informado rebajas o aumentos en el presupuesto de la educación inicial.
Reportaje realizado para el Programa de Formación Periodismo Comprometido con la Primera Infancia 2025 de Somos Crianza, Coalición Latinoamericana de Redes por la Primera Infancia y PUCP